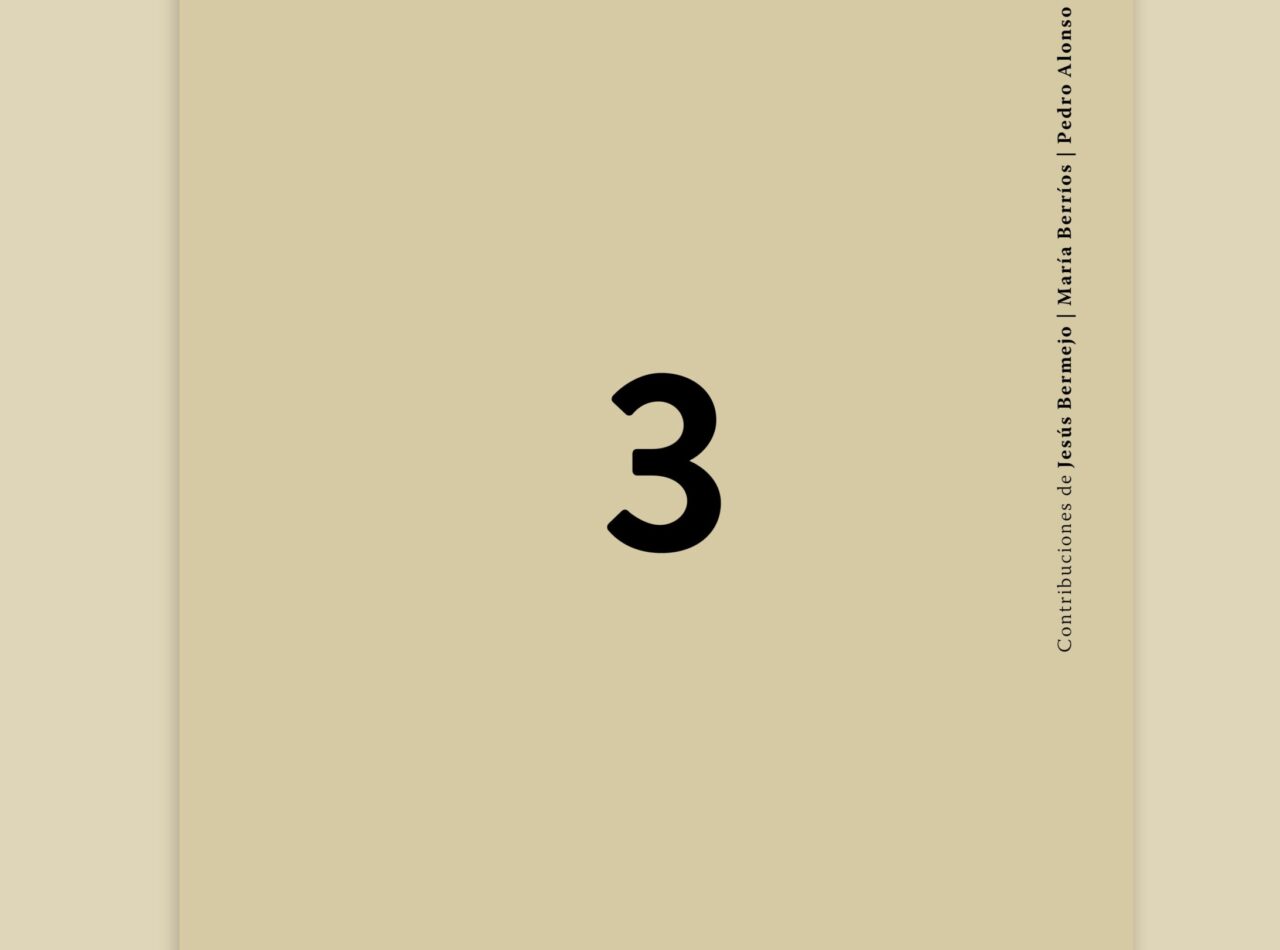Libros
Arquitectura en el Chile del siglo XX: volumen 3
Los frutos modernos y su crisis 1950-1980
Los frutos modernos y su crisis 1950-1980 constituye el tercer volumen de la serie Arquitectura en el Chile del siglo XX que iniciáramos hace algunos años. El período considerado corresponde a las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Estas se viven desde Chile como un reflejo de lo que fueron los años de la reconstrucción europea y el surgimiento de un nuevo orden mundial marcado por el dominio internacional de los Estados Unidos y la Guerra Fría.
Como en los volúmenes anteriores, los cortes cronológicos, ordenados en décadas, no corresponden necesariamente a límites precisos, sino reflejan cambios culturales y profesionales que acontecen en un cierto lapso de tiempo. Estos no suelen ser bruscos ni corresponder a acontecimientos específicos. Por tal razón, se tratan con cierta flexibilidad. En la década del cincuenta se produce una intensificación de la actividad profesional, acompañada por una expansión de ideales y formas que, aunque conocidas en las décadas anteriores, se masifican en los ámbitos público y privado. Hacia los años ochenta, algunas de estas ideas son sometidas a una fuerte crítica. Se trata de un fenómeno internacional que en Chile tuvo un fuerte impacto. Ello significa no solamente la emergencia de nuevos referentes iconográficos, sino también una modificación del panorama cultural de la arquitectura. El inicio de las bienales de arquitectura y la emergencia de un número significativo de publicaciones son elementos característicos de ese momento.
Políticamente, el período cubre parte de la presidencia de Gabriel González Videla; la segunda de Carlos Ibáñez; las de Jorge Alessandri y Eduardo Frei Montalva; la de Salvador Allende, interrumpida por el golpe de Estado de 1973 y un primer período de la dictadura de Augusto Pinochet y la Junta de Gobierno. Son años de crecientes tensiones políticas que llegan a un clímax con el golpe de Estado. Estas son el resultado, en parte, de circunstancias locales, pero también de disputas internacionales que se reflejan en el país en toda su crudeza.
Contra dicho telón de fondo, se procura abordar la arquitectura, la ciudad y el territorio, fuertemente marcadas por las ideas de sistema y de planificación, que se imponen desde flancos políticos diversos. Todo ello está acompañado por el surgimiento de nuevas formas urbanas y modos de vida, como las que se aparecen en el ámbito de la residencia colectiva, con la proliferación de edificios de departamentos o el surgimiento de campamentos.
Como en ocasiones anteriores, se ha procurado articular diversas entradas y escalas de análisis. Se consideran así tanto el ámbito público como el privado; las iniciativas individuales y la actividad más coral de arquitectos e instituciones. Entre las primeras se destaca la polaridad entre oficinas tan significativas como las de Emilio Duhart y Bresciani Valdés Castillo Huidobro y caminos alternativos como el del taller de Juan Borchers y la Escuela de Valparaíso. Las visiones de conjunto, en cambio, abordan campos como el del urbanismo, la vivienda, el equipamiento, la industria y la cultura arquitectónica. Se procurar relevar así, a un tiempo, aspectos vinculados al rol de las biografías y trayectorias individuales y otros más dependientes de las estructuras profesionales, políticas o culturales.
Como en los volúmenes anteriores, el texto se enriquece gracias a las contribuciones de otros autores que, ahondando en aspectos o situaciones específicas, enriquecen el relato. Se incorporan así nuevas voces y miradas sobre el período. Pedro Alonso en “La voluntad de los sistemas en la vivienda industrializada en Chile, 1952-1973” aborda la cuestión de la prefabricación residencial, en la que tanto ha profundizado a través de diversos proyectos de investigación. Pedro Bannen en “Santiago de Chile (1973 – 1990): Conflicto y coexistencia entre la ciudad autoritaria y las arquitecturas de poder”, articula diversos episodios que definen a la ciudad de Santiago durante el período de la dictadura, vinculando dimensiones urbanas y arquitectónicas, con aspectos técnicos, políticos y sociales. “En Viajes y estadías. Un testimonio arquitectónico, 1948-1973” Jesús Bermejo, ofrece un relato privilegiado de lo que fue su participación en el taller de Juan Borchers. Se trata de una mirada intelectual y profesional, que describe también un clima cultural, contribuyendo de manera significativa a una comprensión más profunda y compleja del esos años. María Berrios, por su parte, en “La arquitectura de vivir juntos y la pedagogía de habitar. Apuntes paratácticos sobre la poesía viva de la Escuela de Valparaíso”, da una visión a la vez cercana y distante de las convicciones de la Escuela, así como del modo en que estas se reflejan en sus propuestas artísticas y pedagógicas.
Confiamos en que la bibliografía, el índice analítico y las fuentes de las imágenes incluidas en los anexos colaboren a un manejo más fluido del libro y animen a quienes se interesen por el estudio de la arquitectura y la ciudad durante este período en Chile, a profundizar en los tópicos aquí tratados.